Del Martes, 10 de Febrero de 2026 al Viernes, 13 de Marzo de 2026
Juan Conde Guzón
Jueves, 13 de Marzo de 2025
¿A Santiago, por favor?
“Sahagún no es bonito, pero es acogedor (…) Es tan difícil encontrar dos edificios iguales como dos atractivos”
A riesgo de hacer un mínimo spoiler, así se refiere Gregorio Morán a esta Muy Ejemplar Ciudad en su libro ‘Nunca llegaré a Santiago’, publicado por primera vez en 1996. Obviamente, de esta sentencia se puede discrepar con facilidad, no solo por la carga de subjetividad que entraña hablar de belleza, sino porque, ésta, vinculada a la homogeneidad como único criterio, es una patología de la que adolece el urbanismo histórico, en general, y el de finales del pasado siglo, y parte de lo que va de este, en particular. Muestra de ella son los enjambres de los que se encuentran atiborrados los ensanches periurbanos de buena parte de las ciudades y de muchos pueblos, a fuerza de abusar de morfotipologías como las edificaciones residenciales en hilera, los adosados. Otros ejemplos de homogeneidad, sin embargo, resultan ser la consecuencia de modelos urbanos históricos que están en la base de la identidad de núcleos, tanto urbanos, como rurales. Ello, en todo caso, es opinable, y se trae aquí para introducir un tópico semejante al de la homogeneidad, el de ‘armonía del conjunto’, utilizado a modo de mantra en materia de protección del Camino de Santiago, conjunto histórico cuyo itinerario, con frecuencia, es fruto, de manera exclusiva, de la imaginación de la Administración competente en la materia, a saber el Gobierno de la Comunidad Autónoma de que se trate y que en el caso de la nuestra resulta ser muy proclive a la ocurrencia administrativa.
El artículo primero del preconstitucional Decreto 2224/1962, de 5 de septiembre, del Ministerio de Educación Nacional declaró conjunto histórico-artístico el llamado Camino de Santiago, comprendiéndose en dicha declaración los lugares, edificios y parajes conocidos de dicho Camino y todos aquellos que en lo sucesivo identificara el Patronato Nacional creado al efecto y regulado posteriormente por el Decreto, también preconstitucional, 1941/1964 de 11 de junio.
En la parca introducción de esta declaración consta que: “la ruta jacobea o Camino de Santiago conserva en nuestra Patria un profundo arraigo sentimental y espiritual que no desmerece ni se debilita con el transcurso del tiempo. Este sentimiento se sobrepone a cualquier consideración o estimación de orden material de tal modo que esta vía está representada actualmente en nuestro ánimo con los mismos vigorosos trazos que ofrecía en la antigüedad".
![[Img #29427]](https://sahagundigital.com/upload/images/03_2025/680_whatsapp-image-2025-03-12-at-170337.jpeg) Abstracción hecha de la terminología y de la peculiar técnica normativa del legislador de aquella época del pasado siglo, el primordial enfoque que subyace a esa regulación y que resulta caracterizante del origen de la protección del Camino de Santiago es inmaterial, siendo el proceso de evolución de los distintos marcos normativos el que ha determinado un modelo de protección, prácticamente integral, que transciende a lo meramente cultural, monumental e histórico-artístico de esta Ruta; modelo comprensivo de aspectos urbanísticos, arquitectónicos, así como de distintas condiciones, características y parámetros de la urbanización y la edificación, que, con frecuencia, pudiera reputarse hiperregulador.
Muestra de este exceso es el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico en Sahagún de 2014, entre otros muchos de su generación y, lo que es más grave, la situación de los municipios sin planeamiento especial, cuyas licencias urbanísticas están subyugadas al criterio de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural que puede llegar a condicionar el volumen de las edificaciones, el color y las dimensiones de los huecos de fachada, y hasta –permítase la frivolización- el modelo de los picaportes, sin ninguna norma que le sirva de soporte, salvo el aludido mantra de la ‘coherencia con el entorno’ que han arrastrado las dos Leyes autonómicas de protección del patrimonio cultural, la de 2002 y la vigente 7/2024.
Quizá este sistema pueda contrastar con la perspectiva fundamentalmente inmaterial que inspira la declaración de 23 de octubre de 1987 del Consejo de Europa como primer Itinerario Cultural Europeo al conjunto de los Caminos de Santiago, así como su consideración como Patrimonio Mundial en la 17ª sesión del Comité de la UNESCO celebrada del 6 al 11 de diciembre de 1993, en Cartagena de Indias, Colombia. Declaración, ésta, hasta entonces reservada a ciudades o conjuntos históricos, representando un hito el hecho de que por primera vez se extendiese a una ruta.
Al desmesurado proteccionismo urbanístico habría que añadir la delimitación de unas desproporcionadas áreas de afección, no solo sin valores que lo sustenten, sino carentes de todo tipo de justificación histórica.
Cabe recordar que fue a mediados del siglo XI, el Códice Calixtino -aquel que hurtó un electricista de la Catedral de Santiago- el que estableció de forma oficiosa el itinerario del Camino Francés, cuando ya se databan en más de 200 años las primeras peregrinaciones a la tumba del Apóstol.
En este histórico documento aparece Sahagún como final de la séptima etapa (Frómista-Sahagún) e inicio de la octava (Sahagún-León). Sin embargo, como resulta lógico, no refleja el Códice del trazado el itinerario que en el interior de las poblaciones debía de recorrer el peregrino. Sin ánimo de frivolizar, parece lógico que no reflejara la calle Antonio Nicolás, y mucho menos la Avenida del Conde Ansúrez que, no hace mucho, se ha incluido en la franja de protección, al parecer, no porque tenga que ver con el Camino de Madrid, sino porque a alguien se le ocurrió que una supuesta variante del Camino Francés desde Ledigos entraba a Sahagún por ahí.
Abstracción hecha de la terminología y de la peculiar técnica normativa del legislador de aquella época del pasado siglo, el primordial enfoque que subyace a esa regulación y que resulta caracterizante del origen de la protección del Camino de Santiago es inmaterial, siendo el proceso de evolución de los distintos marcos normativos el que ha determinado un modelo de protección, prácticamente integral, que transciende a lo meramente cultural, monumental e histórico-artístico de esta Ruta; modelo comprensivo de aspectos urbanísticos, arquitectónicos, así como de distintas condiciones, características y parámetros de la urbanización y la edificación, que, con frecuencia, pudiera reputarse hiperregulador.
Muestra de este exceso es el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico en Sahagún de 2014, entre otros muchos de su generación y, lo que es más grave, la situación de los municipios sin planeamiento especial, cuyas licencias urbanísticas están subyugadas al criterio de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural que puede llegar a condicionar el volumen de las edificaciones, el color y las dimensiones de los huecos de fachada, y hasta –permítase la frivolización- el modelo de los picaportes, sin ninguna norma que le sirva de soporte, salvo el aludido mantra de la ‘coherencia con el entorno’ que han arrastrado las dos Leyes autonómicas de protección del patrimonio cultural, la de 2002 y la vigente 7/2024.
Quizá este sistema pueda contrastar con la perspectiva fundamentalmente inmaterial que inspira la declaración de 23 de octubre de 1987 del Consejo de Europa como primer Itinerario Cultural Europeo al conjunto de los Caminos de Santiago, así como su consideración como Patrimonio Mundial en la 17ª sesión del Comité de la UNESCO celebrada del 6 al 11 de diciembre de 1993, en Cartagena de Indias, Colombia. Declaración, ésta, hasta entonces reservada a ciudades o conjuntos históricos, representando un hito el hecho de que por primera vez se extendiese a una ruta.
Al desmesurado proteccionismo urbanístico habría que añadir la delimitación de unas desproporcionadas áreas de afección, no solo sin valores que lo sustenten, sino carentes de todo tipo de justificación histórica.
Cabe recordar que fue a mediados del siglo XI, el Códice Calixtino -aquel que hurtó un electricista de la Catedral de Santiago- el que estableció de forma oficiosa el itinerario del Camino Francés, cuando ya se databan en más de 200 años las primeras peregrinaciones a la tumba del Apóstol.
En este histórico documento aparece Sahagún como final de la séptima etapa (Frómista-Sahagún) e inicio de la octava (Sahagún-León). Sin embargo, como resulta lógico, no refleja el Códice del trazado el itinerario que en el interior de las poblaciones debía de recorrer el peregrino. Sin ánimo de frivolizar, parece lógico que no reflejara la calle Antonio Nicolás, y mucho menos la Avenida del Conde Ansúrez que, no hace mucho, se ha incluido en la franja de protección, al parecer, no porque tenga que ver con el Camino de Madrid, sino porque a alguien se le ocurrió que una supuesta variante del Camino Francés desde Ledigos entraba a Sahagún por ahí.
"No parece descabellado pensar que el trazado del Camino Francés delimitado por la Administración, no coincide en el ámbito del término municipal de Sahagún con el trazado histórico ni, por lo tanto, con la zona de protección"
En definitiva, no parece descabellado pensar que el trazado del Camino Francés delimitado por la Administración, no coincide en el ámbito del término municipal de Sahagún con el trazado histórico ni, por lo tanto, con la zona de protección afectada, que más allá de los restos de la Iglesia de Santiago, parece que ha pretendido definir una traza lineal y anodina, generando un ámbito de protección muy difícil de sustentar en ningún antecedente histórico, sin valores excepcionales, artísticos o urbanos, diferentes a los de cualquier otra población.
![[Img #29430]](https://sahagundigital.com/upload/images/03_2025/9978_whatsapp-image-2025-03-12-at-183926.jpeg)
![[Img #29429]](https://sahagundigital.com/upload/images/03_2025/7909_whatsapp-image-2025-03-12-at-184000.jpeg) Puestos a generar afecciones sería más lógico pensar que el Camino discurriera en su origen por los primeros elementos singulares construidos, a modo de ruta entre la ermita ahora simbolizada como centralidad del Camino Francés, los consabidos templos y el puente sobre el río Cea.
En todo caso, frente a la rigidez delimitadora y al proteccionismo desmedido, sin rechazar un mínimo régimen de protección de escala municipal, Sahagún debe aprovechar su privilegiada posición central en la ruta jacobea para exhibir todo su patrimonio cultural y el de la comarca y, sobre todo, recobrar y potenciar el valor inmaterial de esta ruta, ofertando el conocimiento de su entorno, su cultura, gastronomía, sus tradiciones y, por qué no, sus actividades económicas.
En este contexto, el peregrino, sea religioso, espiritual, deportivo, cultural, turista o, simplemente, curioso, que transite por donde le venga en gana, pero que sepa que hay camino más acá de Antonio Nicolás, tenemos Plaza Mayor también y conexiones con la comarca. Pero, como todo, Sahagún como se mire.
Puestos a generar afecciones sería más lógico pensar que el Camino discurriera en su origen por los primeros elementos singulares construidos, a modo de ruta entre la ermita ahora simbolizada como centralidad del Camino Francés, los consabidos templos y el puente sobre el río Cea.
En todo caso, frente a la rigidez delimitadora y al proteccionismo desmedido, sin rechazar un mínimo régimen de protección de escala municipal, Sahagún debe aprovechar su privilegiada posición central en la ruta jacobea para exhibir todo su patrimonio cultural y el de la comarca y, sobre todo, recobrar y potenciar el valor inmaterial de esta ruta, ofertando el conocimiento de su entorno, su cultura, gastronomía, sus tradiciones y, por qué no, sus actividades económicas.
En este contexto, el peregrino, sea religioso, espiritual, deportivo, cultural, turista o, simplemente, curioso, que transite por donde le venga en gana, pero que sepa que hay camino más acá de Antonio Nicolás, tenemos Plaza Mayor también y conexiones con la comarca. Pero, como todo, Sahagún como se mire.
“Sahagún no es bonito, pero es acogedor (…) Es tan difícil encontrar dos edificios iguales como dos atractivos”
A riesgo de hacer un mínimo spoiler, así se refiere Gregorio Morán a esta Muy Ejemplar Ciudad en su libro ‘Nunca llegaré a Santiago’, publicado por primera vez en 1996. Obviamente, de esta sentencia se puede discrepar con facilidad, no solo por la carga de subjetividad que entraña hablar de belleza, sino porque, ésta, vinculada a la homogeneidad como único criterio, es una patología de la que adolece el urbanismo histórico, en general, y el de finales del pasado siglo, y parte de lo que va de este, en particular. Muestra de ella son los enjambres de los que se encuentran atiborrados los ensanches periurbanos de buena parte de las ciudades y de muchos pueblos, a fuerza de abusar de morfotipologías como las edificaciones residenciales en hilera, los adosados. Otros ejemplos de homogeneidad, sin embargo, resultan ser la consecuencia de modelos urbanos históricos que están en la base de la identidad de núcleos, tanto urbanos, como rurales. Ello, en todo caso, es opinable, y se trae aquí para introducir un tópico semejante al de la homogeneidad, el de ‘armonía del conjunto’, utilizado a modo de mantra en materia de protección del Camino de Santiago, conjunto histórico cuyo itinerario, con frecuencia, es fruto, de manera exclusiva, de la imaginación de la Administración competente en la materia, a saber el Gobierno de la Comunidad Autónoma de que se trate y que en el caso de la nuestra resulta ser muy proclive a la ocurrencia administrativa.
El artículo primero del preconstitucional Decreto 2224/1962, de 5 de septiembre, del Ministerio de Educación Nacional declaró conjunto histórico-artístico el llamado Camino de Santiago, comprendiéndose en dicha declaración los lugares, edificios y parajes conocidos de dicho Camino y todos aquellos que en lo sucesivo identificara el Patronato Nacional creado al efecto y regulado posteriormente por el Decreto, también preconstitucional, 1941/1964 de 11 de junio.
En la parca introducción de esta declaración consta que: “la ruta jacobea o Camino de Santiago conserva en nuestra Patria un profundo arraigo sentimental y espiritual que no desmerece ni se debilita con el transcurso del tiempo. Este sentimiento se sobrepone a cualquier consideración o estimación de orden material de tal modo que esta vía está representada actualmente en nuestro ánimo con los mismos vigorosos trazos que ofrecía en la antigüedad".
![[Img #29427]](https://sahagundigital.com/upload/images/03_2025/680_whatsapp-image-2025-03-12-at-170337.jpeg)
Abstracción hecha de la terminología y de la peculiar técnica normativa del legislador de aquella época del pasado siglo, el primordial enfoque que subyace a esa regulación y que resulta caracterizante del origen de la protección del Camino de Santiago es inmaterial, siendo el proceso de evolución de los distintos marcos normativos el que ha determinado un modelo de protección, prácticamente integral, que transciende a lo meramente cultural, monumental e histórico-artístico de esta Ruta; modelo comprensivo de aspectos urbanísticos, arquitectónicos, así como de distintas condiciones, características y parámetros de la urbanización y la edificación, que, con frecuencia, pudiera reputarse hiperregulador.
Muestra de este exceso es el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico en Sahagún de 2014, entre otros muchos de su generación y, lo que es más grave, la situación de los municipios sin planeamiento especial, cuyas licencias urbanísticas están subyugadas al criterio de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural que puede llegar a condicionar el volumen de las edificaciones, el color y las dimensiones de los huecos de fachada, y hasta –permítase la frivolización- el modelo de los picaportes, sin ninguna norma que le sirva de soporte, salvo el aludido mantra de la ‘coherencia con el entorno’ que han arrastrado las dos Leyes autonómicas de protección del patrimonio cultural, la de 2002 y la vigente 7/2024.
Quizá este sistema pueda contrastar con la perspectiva fundamentalmente inmaterial que inspira la declaración de 23 de octubre de 1987 del Consejo de Europa como primer Itinerario Cultural Europeo al conjunto de los Caminos de Santiago, así como su consideración como Patrimonio Mundial en la 17ª sesión del Comité de la UNESCO celebrada del 6 al 11 de diciembre de 1993, en Cartagena de Indias, Colombia. Declaración, ésta, hasta entonces reservada a ciudades o conjuntos históricos, representando un hito el hecho de que por primera vez se extendiese a una ruta.
Al desmesurado proteccionismo urbanístico habría que añadir la delimitación de unas desproporcionadas áreas de afección, no solo sin valores que lo sustenten, sino carentes de todo tipo de justificación histórica.
Cabe recordar que fue a mediados del siglo XI, el Códice Calixtino -aquel que hurtó un electricista de la Catedral de Santiago- el que estableció de forma oficiosa el itinerario del Camino Francés, cuando ya se databan en más de 200 años las primeras peregrinaciones a la tumba del Apóstol.
En este histórico documento aparece Sahagún como final de la séptima etapa (Frómista-Sahagún) e inicio de la octava (Sahagún-León). Sin embargo, como resulta lógico, no refleja el Códice del trazado el itinerario que en el interior de las poblaciones debía de recorrer el peregrino. Sin ánimo de frivolizar, parece lógico que no reflejara la calle Antonio Nicolás, y mucho menos la Avenida del Conde Ansúrez que, no hace mucho, se ha incluido en la franja de protección, al parecer, no porque tenga que ver con el Camino de Madrid, sino porque a alguien se le ocurrió que una supuesta variante del Camino Francés desde Ledigos entraba a Sahagún por ahí.
"No parece descabellado pensar que el trazado del Camino Francés delimitado por la Administración, no coincide en el ámbito del término municipal de Sahagún con el trazado histórico ni, por lo tanto, con la zona de protección"
En definitiva, no parece descabellado pensar que el trazado del Camino Francés delimitado por la Administración, no coincide en el ámbito del término municipal de Sahagún con el trazado histórico ni, por lo tanto, con la zona de protección afectada, que más allá de los restos de la Iglesia de Santiago, parece que ha pretendido definir una traza lineal y anodina, generando un ámbito de protección muy difícil de sustentar en ningún antecedente histórico, sin valores excepcionales, artísticos o urbanos, diferentes a los de cualquier otra población.
![[Img #29430]](https://sahagundigital.com/upload/images/03_2025/9978_whatsapp-image-2025-03-12-at-183926.jpeg)
![[Img #29429]](https://sahagundigital.com/upload/images/03_2025/7909_whatsapp-image-2025-03-12-at-184000.jpeg)
Puestos a generar afecciones sería más lógico pensar que el Camino discurriera en su origen por los primeros elementos singulares construidos, a modo de ruta entre la ermita ahora simbolizada como centralidad del Camino Francés, los consabidos templos y el puente sobre el río Cea.
En todo caso, frente a la rigidez delimitadora y al proteccionismo desmedido, sin rechazar un mínimo régimen de protección de escala municipal, Sahagún debe aprovechar su privilegiada posición central en la ruta jacobea para exhibir todo su patrimonio cultural y el de la comarca y, sobre todo, recobrar y potenciar el valor inmaterial de esta ruta, ofertando el conocimiento de su entorno, su cultura, gastronomía, sus tradiciones y, por qué no, sus actividades económicas.
En este contexto, el peregrino, sea religioso, espiritual, deportivo, cultural, turista o, simplemente, curioso, que transite por donde le venga en gana, pero que sepa que hay camino más acá de Antonio Nicolás, tenemos Plaza Mayor también y conexiones con la comarca. Pero, como todo, Sahagún como se mire.



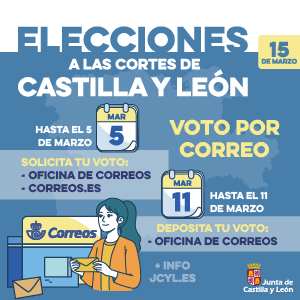
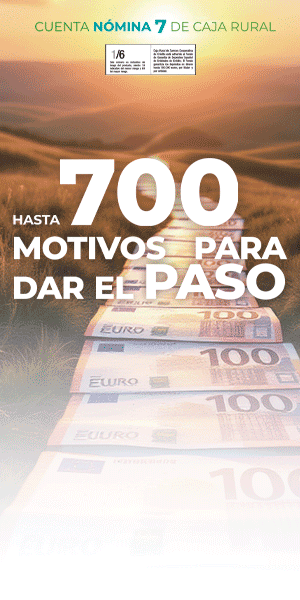



Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.87